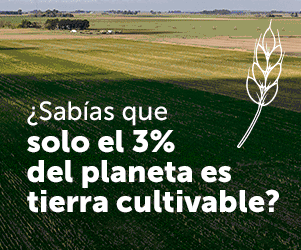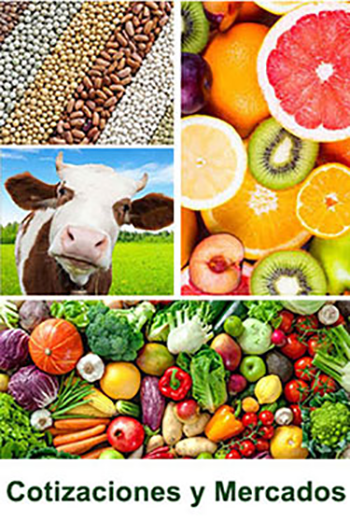Incorporan subproductos vitivinícolas y frutas tradicionales del norte al CAA

El Código Alimentario habilitó el uso del orujo de uva deshidratado en alimentos y reconoce frutas tradicionales del norte y el Litoral argentino.
(NAP) El Código Alimentario Argentino sumó nuevos ingredientes a su normativa: el orujo de uva deshidratado, un subproducto de la industria vitivinícola hasta ahora destinado casi exclusivamente al compost o a la alimentación animal, y 27 especies vegetales tradicionales del norte argentino y el Litoral, muchas de ellas utilizadas por comunidades originarias.
La medida fue oficializada a través de las resoluciones conjuntas 36/2025 y 37/2025, firmadas por la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El orujo de uva se incorpora al Artículo 1107 tris del CAA, mientras que los frutos nativos se suman a los artículos 888 y 822, del Capítulo XI de “Alimentos Vegetales”.
De residuo vitivinícola a ingrediente funcional
Se estima que cerca del 30 % de la uva utilizada en bodegas termina convertida en orujo, lo que equivale a 1 kilo por cada 6 litros de vino elaborados. Ese material, compuesto por piel, semillas, pulpa y tallos, ha demostrado tener un gran potencial nutricional y funcional.
Según la nueva normativa, el orujo podrá ser utilizado en la elaboración de panificados, pastas, yogures, bebidas, barras de cereal y productos lácteos, entre otros. Para su uso, deberá estar deshidratado —molido o entero—, y cumplir con parámetros mínimos: 25 % de fibra dietaria, 10 % de proteína y una humedad máxima de 8 %.
El orujo es rico en compuestos fenólicos (especialmente taninos) y posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y cardioprotectoras, lo que lo convierte en un ingrediente funcional con valor agregado, además de permitir aprovechar un subproducto que suele desecharse.
Frutas del norte y el Litoral, con aval oficial
La otra incorporación relevante es la de 27 especies vegetales tradicionales, muchas de las cuales ya se usan en preparaciones caseras, artesanales o regionales, pero hasta ahora sin regulación ni reconocimiento formal. Entre ellas se destacan:
–Jabuticaba (foto), típica de Misiones y la región amazónica.
-Chañar, fruto del árbol homónimo, muy usado en medicina popular.
–Jerivá, una palmera del Litoral cuyos frutos se utilizan para dulces.
-Ají kitucho, pequeño y picante, común en la cocina del NOA.
-Uvilla grande, consumida en Salta y Jujuy.
Estas frutas podrán comercializarse tanto frescas como en subproductos como mermeladas, conservas, jugos, salsas, licores, vinagres o repostería, dándoles un marco legal que potencia su industrialización y su inserción en nuevos mercados.
Además de su valor económico, la medida busca revalorizar la identidad cultural y alimentaria de regiones históricamente postergadas, y contribuir a la soberanía alimentaria mediante el reconocimiento de ingredientes autóctonos.
(Noticias AgroPecuarias)