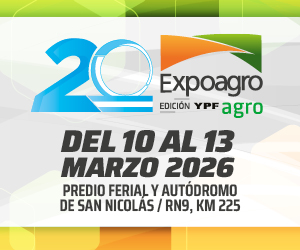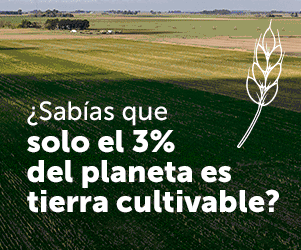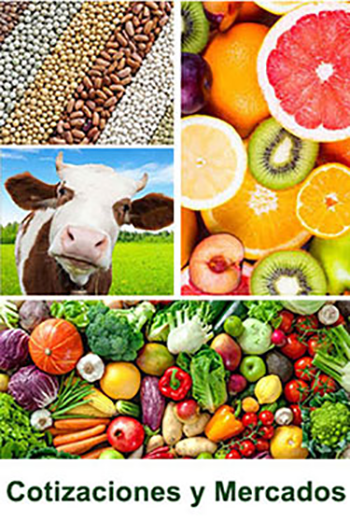El árbol, el bosque y la reconfiguración productiva de Argentina

El desafío es consolidar los equilibrios monetarios y en paralelo, readaptar la estructura productiva
(NAP, por Roberto Bisang*) Durante décadas la política económica argentina ha estado marcada por planes de estabilización que exhiben un patrón recurrente: éxito inicial en el plano monetario seguido de un deterioro en la economía real que termina agravando la situación.
Las señales macroeconómicas y regulatorias no lograron, en tiempo y forma, cambiar a la estructura productiva hoy incapaz de responder a las demandas de la sociedad. Sostenemos que, además de las correctas señales económicas, las transformaciones estructurales son posibles sólo ante la irrupción de un nuevo paradigma tecno-productivo.
Desarrollo es sinónimo de cambio en la estructura productiva y la conducta de los agentes económicos. Un proceso semejante a un bosque: para cada ecosistema (la sociedad) es único, tiene diversas especies, algunas más destacadas (los sectores “locomotoras”), tarda años en crecer y puede ser destruida súbitamente (por causas naturales o acciones humanas); si ello ocurre, hay un lapso de crisis que precede a un bosque renovado.
El modelo agroexportador fue la respuesta a la primigenia revolución industrial; la posterior estrategia sustitutiva -metalmecánica, electrónica y petroquímica- hizo lo propio con el modelo fordista; hoy el paradigma tecno-productivo centrado en la inteligencia artificial y la edición génica, abre una ventana de oportunidad para reinsertarse al mundo, pero es necesario readaptar la base productiva local.
El árbol (estabilidad) es imprescindible, pero se requieren nuevas especies para crear un bosque distinto reconvirtiendo los ejemplares maduros (recambio sectorial) ubicados en zonas protegidas (promociones) y escasa flexibilidad a los vientos (nuevo paradigma); pero en los aledaños aparecen prometedoras nuevas / renovadas especies (agro-bioindustria, energías no convencionales, servicios basados en conocimiento) que les disputan parte del suelo y el agua! Estas últimas se destacan por sus aportes al balance comercial, los equilibrios fiscales, la generación de empleo, el dinamismo tecnológico y su flexibilidad operativa.
En cambio, el núcleo de la estrategia sustitutivas, salvo excepciones puntuales, ha ido perdiendo relevancia en la agregación local de valor, desverticalizando sus actividades hacia proveedores externos e integrándose al mundo en fases menos dinámicas de las cadenas de valor.
Ambos, conforman bloques productivos con marcadas diferencias en productividad, tensas relaciones (dadas las asimetrías promocionales e impositivas) y dispares inserciones internacionales; ante impulsos procíclicos (apoyo al consumo interno, mejora en términos de intercambios), el crecimiento de las importaciones lo hace a un ritmo claramente superior al del PBI; al mismo tiempo las exportaciones se ralentizan debido a las distorsiones (impositivas, cambiarias y regulatorias) que acotan su potencial productivo. Como resultado, operan las crisis cambiarias -agravada por el endeudamiento externo-, ubicando al tipo de cambio como variable crítica (refleja la baja productividad del aparato productivo).
Cambios globales, crisis internas y aprendizajes previos, conducen a repensar el bosque, ahora con IA, edición génica y modelos de simulación. Inicialmente requiere mantener los equilibrios monetarios y fiscales, pero sobre la base de precios e impuestos sincerados de subsidios y otras distorsiones.
Un contexto de cambios permanentes aconseja una estrategia co-construída (entre gobierno y empresas), en base a criterios contenidos en una hoja de ruta que integre “plataformas productivas” futuras con los sectores actuales.
La bioeconomía es una plataforma económicamente potente y altamente prometedora; definida como la producción eficiente de biomasa, su transformación en productos y subproductos para la producción de alimentos, energía y bienes industriales (más la conversión de desechos en insumos para su posterior transformación). Cuenta con ventajas de localización, suelos y climas, biodiversidad de especies, desarrollo de las genéticas, biotecnología aplicada, capacidades laborales y empresarias, facilidades productivas, rutinas comerciales y activos complementarios útiles para esta forma de “industria de base biológica”. La transformación completa e integral de las producciones derivadas de los recursos naturales renovables con estricto cuidado ambiental aparece como el eje central del modelo productivo.
Los servicios basados en conocimiento (software, salud, tecnología, industrias culturales) conforman otra plataforma con posibilidades de convertirse en “locomotora” en base a la calidad de los recursos humanos, las ventajas de localización, las rutinas de producción ya establecidas.
Minería y energías no convencionales (shale gas y petróleo más nuclear) aparecen con alto potencial exportador, aunque menos atractivos en temas referidos a marcada concentración empresarial de la oferta, acotados encadenamientos, la escasa industrialización aguas abajo y los eventuales futuros pasivos ambientales.
La oportunidad es integrase a las nuevas condiciones internacionales, capturando demandas latentes, generando nuevos productos y servicios, hacerlo tempranamente y con resguardos ambientales.
El desafío -a la sociedad local- es consolidar los equilibrios monetarios, y en paralelo, co-construir y ejecutar, con cuidado de artesano e institucionalidad plena, el sendero para readaptar la estructura productiva en función del nuevo orden económico mundial y de las demandas internas.
En el nuevo bosque es imprescindible cuidar el “árbol” de la estabilidad monetaria y fiscal, pero es crucialmente estratégico fortalecer el prometedor desarrollo de las nuevas especies (los complejos productivos de la economía sustentable), con la imprescindible generación de bienes públicos y los sólidos marcos institucionales. (Noticias AgroPecuarias)
*Economista. Publicado en Eleconomista.com.ar